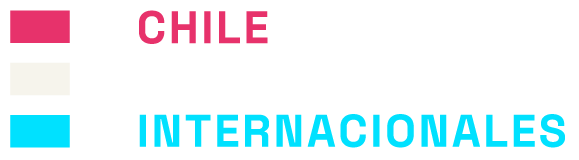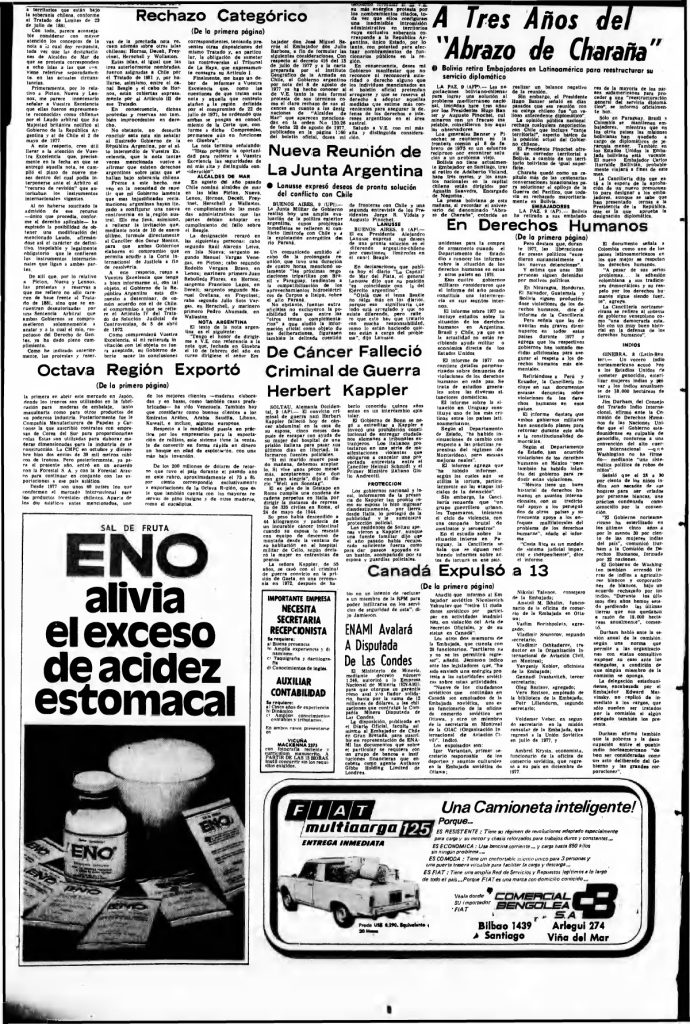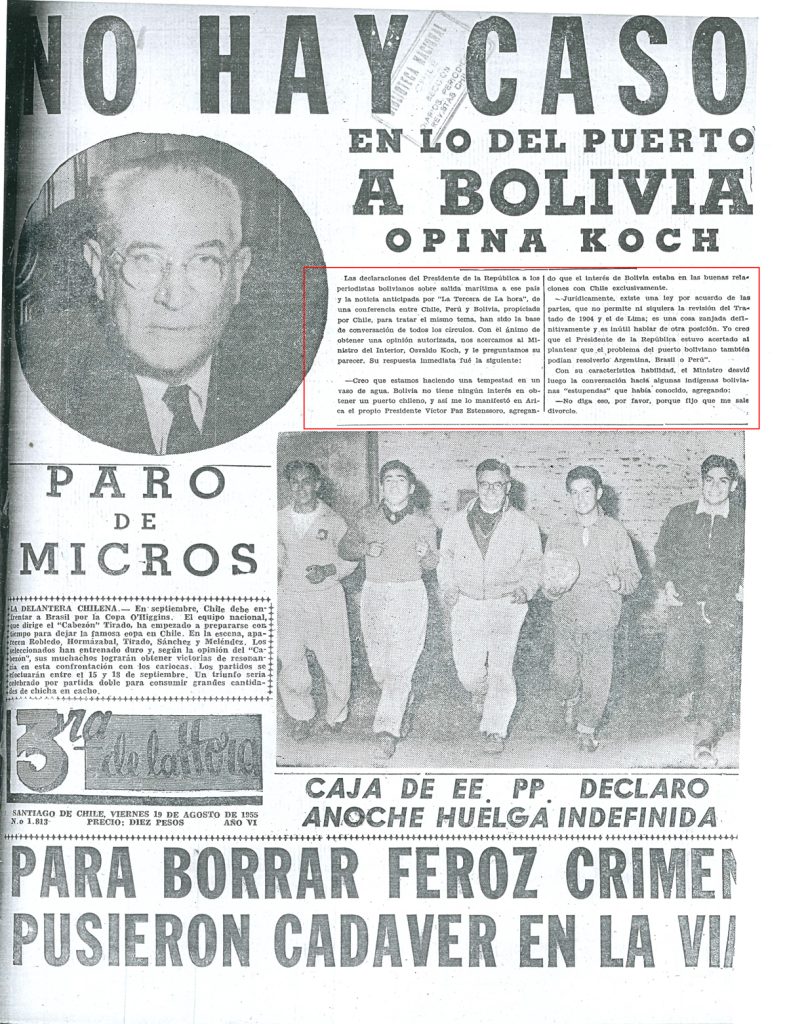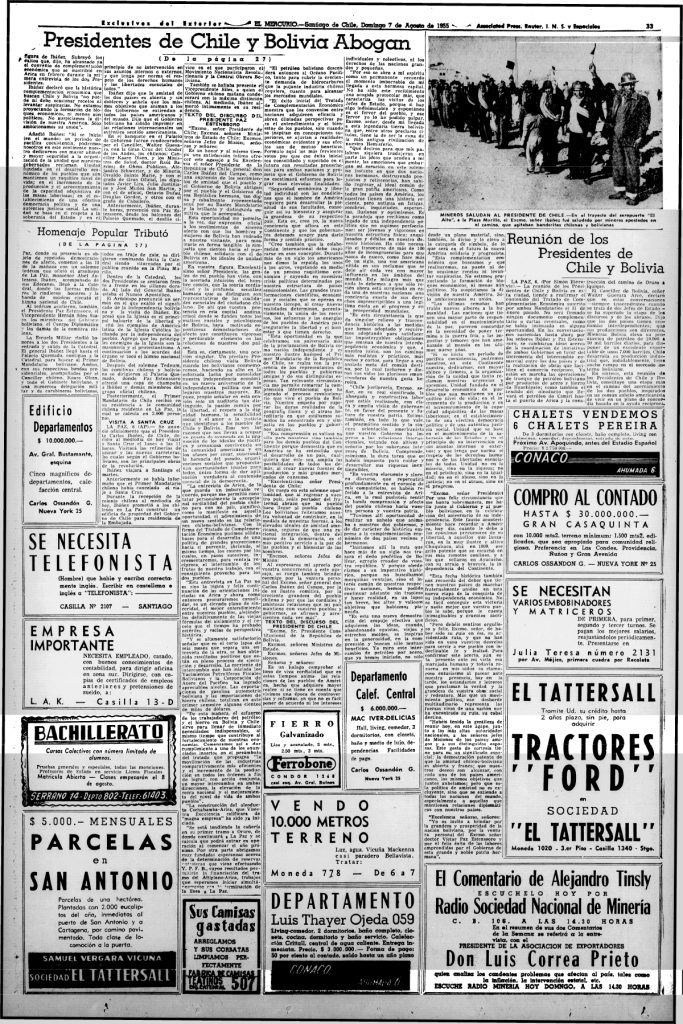Controversia relativa
a la obligación
de negociar un acceso
al Océano Pacífico
BOLIVIA → CHILE
2013-2018
LA CONTROVERSIA
La guerra del Pacífico, iniciada en 1879, terminó oficialmente el 4 de abril de 1884, cuando Chile y Bolivia firmaron en Valparaíso el denominado Pacto de Tregua. En el acuerdo, que sentó las bases para las relaciones entre ambos Estados en el futuro, Bolivia cedió a Chile una extensa región que abarcaba la totalidad del departamento del Litoral, incluyendo su salida soberana al océano Pacífico. Por su parte, Chile se comprometió a garantizar el libre tránsito a través de los puertos de Arica y Antofagasta, con el fin de que Bolivia pudiera desarrollar su comercio. El Pacto de Tregua incluyó una cláusula de perpetuidad, esto es, que lo allí acordado no podría modificarse o ser revocado por ninguna de las partes sin el consentimiento de la otra.
Dos décadas después, el 20 de octubre de 1904, Chile y Bolivia suscribieron el Tratado de Paz y Amistad, que estableció de manera definitiva los límites entre ambos países. El artículo VI del documento disponía que Chile otorgaría “a favor de Bolivia a perpetuidad el derecho más pleno e irrestricto de tránsito comercial en su territorio y sus puertos del Pacífico”. Para facilitar el acceso de Bolivia al mar, el acuerdo preveía también la construcción de una vía férrea entre el puerto de Arica y el Alto de La Paz, a expensas exclusivas de Chile.
A pesar de que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 incluyó, tal como el Pacto de Tregua de 1884, una cláusula de perpetuidad, las aspiraciones bolivianas de obtener una salida soberana al mar por territorio chileno no cesaron.
Es así como en 1920, Bolivia solicitó a la Sociedad de las Naciones que revisara el Tratado de 1904, pero el organismo internacional resolvió que aquello no estaba dentro de su competencia. Ante la misma instancia, Chile manifestó su disposición de cooperar en el desarrollo de Bolivia, dejando en claro que cualquier acuerdo excluía la cesión de territorio marítimo.
En la década de 1950, ambos Estados implementaron varias mejoras que favorecieron el acceso de Bolivia al Pacífico. Los presidentes Ibáñez del Campo de Chile y Paz Estenssoro de Bolivia aseguraron públicamente que los acuerdos fueron de orden práctico y que no se habló de la mediterraneidad de Bolivia.
El momento de mayor cercanía se dio bajo las dictaduras de los generales Pinochet y Banzer. El Proceso de Charaña (1975-1978) buscó generar un canje de territorios que incluía, entre varios puntos, un corredor marítimo para Bolivia en la frontera entre Chile y Perú. Las conversaciones no prosperaron, en parte por la negativa de Lima, que debía ser consultada, y porque las opiniones públicas de ambos países no estuvieron de acuerdo con los términos de las negociaciones.
El último esfuerzo por avanzar en el buen entendimiento entre las naciones lo impulsaron a partir de 2006 los presidentes Bachelet y Morales. La llamada Agenda de los 13 puntos tocaba los aspectos esenciales de la relación bilateral, entre ellos, la cuestión marítima, aunque de manera deliberadamente general y sin mencionar el acceso soberano al Pacífico de Bolivia. El siguiente gobierno chileno, del presidente Piñera, propuso a Bolivia dos alternativas para mejorar su acceso al m ar: un enclave costero no soberano al norte de Arica, o un centro de desarrollo industrial. Para conversar estas posibilidades, ambos Estados acordaron elevar a nivel ministerial las tratativas en la Comisión Binacional de Alto Nivel.
Cuando parecía que la vía diplomática estaba funcionando, Bolivia sorprendió con una declaración de su presidente, quien emplazó a Chile a ofrecer, antes del 23 de marzo de 2011, “una propuesta concreta que sirva de base para una discusión”. Cumplida la fecha del ultimátum impuesto por La Paz, precisamente cuando Bolivia celebra el Día del Mar, Evo Morales anunció en un discurso que acudiría ante la Corte Internacional de Justicia para obtener una salida al mar gratuita y soberana.
EL PROCESO
El 24 de abril de 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda en la que solicitaba que el tribunal declarase que Chile habría tenido una obligación de negociar y acordar una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. El documento aseguraba que Chile no había cumplido e incluso que desconocía esta obligación, a pesar de haberse comprometido en diversas instancias diplomáticas, por medio de acuerdos y en declaraciones de representantes. Un año después, el agente boliviano, Eduardo Rodríguez Veltzé, presentó la memoria de 200 páginas, donde se detallan las razones, argumentos y documentos que respaldaron la posición boliviana.
Chile consideró que la demanda boliviana era una estrategia para alterar los límites entre ambos Estados, por lo que el 15 de julio de 2014 interpuso una excepción preliminar a la competencia de la Corte, invocando el Pacto de Bogotá, ya que el supuesto conflicto había sido resuelto por el Tratado de 1904, en plena vigencia y anterior al acuerdo que otorga jurisdicción para resolver estos casos a la CIJ.
Por escrito de Bolivia y luego de escuchar los alegatos de las partes para esta excepción preliminar, el 24 de septiembre de 2015 la CIJ rechazó la impugnación chilena por amplia mayoría y se declaró competente para conocer la demanda.
El proceso continuó con la contra memoria de la República de Chile, de 13 de julio de 2016. El texto, firmado por el Agente Claudio Grossman, se ocupó de rebatir punto por punto los argumentos y pruebas presentadas por Bolivia, junto con calificar la demanda como “extrema”, por pretender arrebatar soberanía a Chile, e “inesperada”, pues durante las conversaciones que sostuvieron ambos Estados desde el retorno de la democracia, Bolivia nunca mencionó una supuesta obligación de Chile de negociar un acceso soberano al mar. Además, hizo notar que en la memoria boliviana se observaba un cambio respecto de la demanda, porque ya no exigía un resultado concreto (acceso soberano al océano Pacífico), sino una conducta: negociar de buena fe, independiente del resultado.
Con la entrega de la réplica boliviana (21 de marzo de 2017) y la dúplica chilena (15 de septiembre de 2017) se cerró la fase escrita del juicio.
Durante la etapa oral, el equipo jurídico boliviano argumentó que los Estados tienen el deber de resolver disputas internacionales sin afectar la paz y la justicia. Chile rechazó la idea, afirmando que no existe una controversia con Bolivia en este asunto.
El 28 de marzo terminaron los alegatos y la corte fijó para el 1 de octubre de 2018 la lectura de la sentencia.
EL FALLO
Cinco años de juicio llegaron a su fin el lunes 1 de octubre de 2018. En el Palacio de La Paz de La Haya, la sede de la Corte Internacional de Justicia, el juez somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf dio lectura a la sentencia.
Fue un triunfo para Chile. Por 12 votos a favor y 3 en contra, la Corte concluyó que Chile no tiene una obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Uno a uno, los documentos e intercambios diplomáticos que Bolivia presentó como pruebas de la supuesta obligación de negociar una salida al Pacífico fueron analizados y desestimados por la Corte, tras lo cual rechazó las otras peticiones finales del Estado Plurinacional de Bolivia. En sus párrafos finales, la sentencia indica que el resultado del juicio no impide que los Estados puedan seguir conversando estos asuntos en el futuro, en un espíritu de buen entendimiento entre naciones vecinas, pero no obliga a hacerlo.
Para Bolivia, el fallo de la CIJ fue una derrota total, pues su gobierno había depositado las más altas expectativas en un resultado favorable. A la salida del Palacio de la Paz, Evo Morales valoró que el tribunal no cerrara la posibilidad de seguir las conversaciones entre Chile y su país, pero advirtió que “Bolivia nunca va a renunciar a [salir de] su enclaustramiento y va a continuar su empeño para conseguir de nuevo una salida soberana al Océano Pacífico”
En cadena nacional desde La Moneda, el presidente Sebastián Piñera habló de “triunfo histórico” y agregó que era un gran día para Chile y el derecho internacional. Afirmó que la demanda boliviana nunca tuvo ningún sustento y ningún fundamento político, histórico o jurídico y agradeció al equipo jurídico nacional “por su magnífica defensa de los intereses de Chile”.